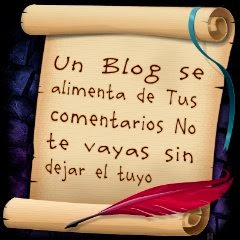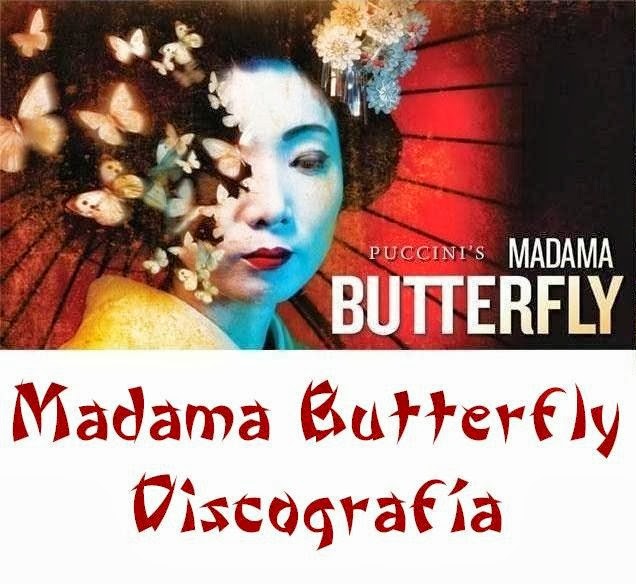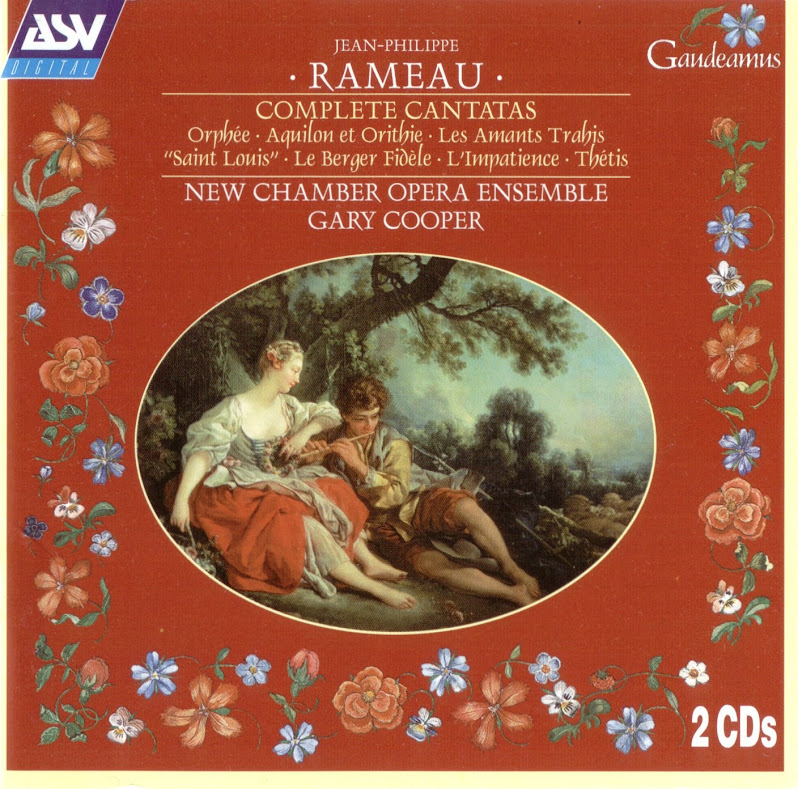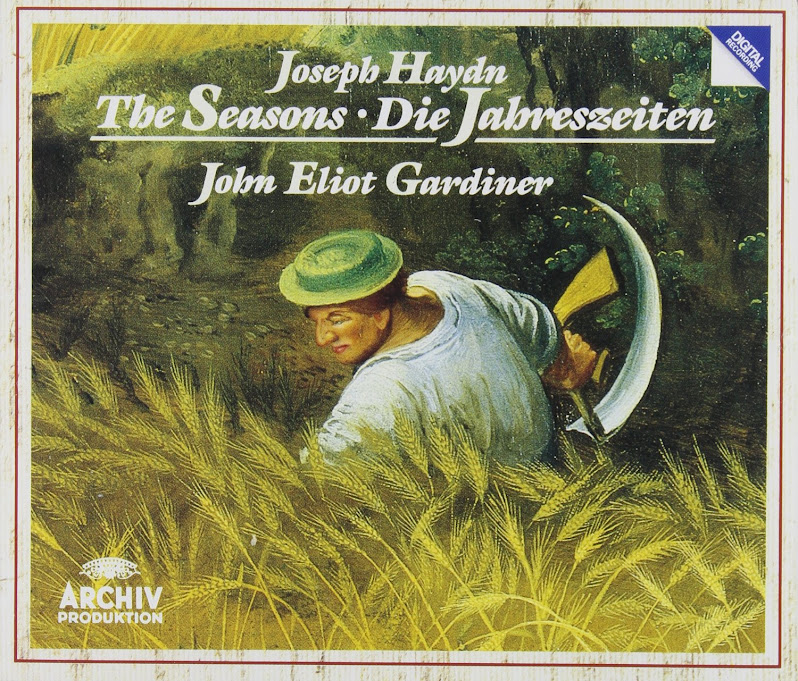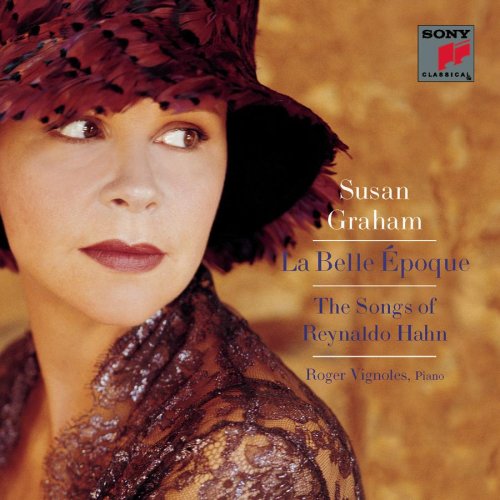Este mes de diciembre quiero despedir el año comentando la muy estimable filmación del Otello verdiano dirigido por Karajan que que distribuye Deutsche Grammophon. Como llevo haciendo todos los meses durante más de dos años, comienzo resumiento brevemente el libreto:
Este mes de diciembre quiero despedir el año comentando la muy estimable filmación del Otello verdiano dirigido por Karajan que que distribuye Deutsche Grammophon. Como llevo haciendo todos los meses durante más de dos años, comienzo resumiento brevemente el libreto:Acto 1: En mitad de una fuerte tormenta, la nave que transporta a Otello, general de la armada veneciana, arriba al puerto de Chipre. Todos reciben con júbilo al héroe victorioso salvo Jago (Yago), que odia al moro por haberle concedido el rango de capitán a Cassio en lugar de a él. Deseoso de hacer caer a Cassio en desgracia, Jago manipula sin escrúpulos a Roderigo, que se encuentra enamorado de Desdémona, la esposa de Otello. Jago hace creer al celoso Roderigo que Cassio también ama a la muchacha, y ambos deciden emborracharle para que provoque un tumulto que enoje a Otello. El plan sale bien: Cassio se muestra en principio reacio a beber, pero la insistencia de Jago le lleva a emborracharse. Roderigo se burla entonces de él, que furioso, desenvaina la espada. El ex gobernador Montano trata de poner orden, pero es herido en la lucha. En ese instante se presenta furioso Otello, y al descubrir lo sucedido destituye inmediatamente a Cassio de su condición de capitán.

El moro se queda entonces a solas con su esposa Desdémona. Ambos recuerdan con ternura los momentos iniciales de su amor y el telón cae cuando Otello besa a su mujer.
Acto 2: Jago sigue adelante con sus propósitos de destruir a Otello y a Cassio. De momento, ha convencido a este último de que hable con Desdémona para que interceda por él ante Otello y recuperar así de nuevo su antiguo rango de capitán. Cuando Cassio se retira para buscar a Desdémona, Jago medita a solas sobre su maldad y sobre la existencia de un Dios cruel que ha escrito su propio destino como una sucesión de actos ruines. Otello se presenta después y Jago finge observar con preocupación a Desdémona y a Cassio conversando. Con habilidad, insinúa al moro que desconfíe de la fidelidad de su esposa y que preste especial atención a todas sus palabras. Inmediatamente se acerca Desdémona para pedirle a su esposo que auxilie a Cassio. Los celos de Otello se despiertan y se niega a conceder el perdón. Ella nota su turbación y le acerca un hermoso pañuelo bordado que él arroja al suelo sin mirarlo siquiera. El pañuelo es recogido por Emilia, la esposa de Jago, que se hace con él con la fuerza. En ese instante decide dejarlo en casa de Cassio como prueba de que Desdémona le visita.
De nuevo a solas con Jago, Otello, rojo de ira, se muestra violento con él y le exige una prueba certera de que su esposa le es infiel con Cassio, su mejor amigo. Jago inventa entonces una historia, narrando cómo escuchó a Cassio hablar en sueños cierta vez exclamando su pasión por Desdémona y su desprecio por el moro. También afirma haber visto en manos de Cassio el pañuelo bordado de Desdémona que acaba de recoger, que Otello identifica inmediatamente como un regalo que él había hecho a su esposa en señal de amor. Fuera de sí, Otello jura venganza.
Acto 3: Otello, por ind
 icación de Jago, se dispone a esconderse para escuchar sin ser visto una conversación entre Cassio y Desdémona. Sin embargo, esta última aparece antes de tiempo y pide nuevamente el perdón para Cassio. El furioso Otello la acusa violentamente de infidelidad y exige que le entregue el pañuelo que él le regaló tiempo atrás. Tal y como él sospecha, ella confiesa no tenerlo, lo que aparentemente parece confirmar la afirmación de Jago de que se encuentra en poder de Cassio. Otello se deshace muy bruscamente de su esposa, insultándola, y se esconde para escuchar las palabras de Cassio, que acaba de llegar y conversa a lo lejos con Jago. Sin que el moro lo sepa, este último ha dejado el pañuelo de Desdémona en casa de Cassio y habla con él en la distancia sobre sus aventuras amorosas. Tal y como Jago había planeado, Cassio, sin saberse observado por Otello, saca el pañuelo de Desdémona afirmando haberlo encontrado en su casa. Otello identifica el bordado y su ira es incontenible. Cuando Cassio se retira nombra nuevo capitán a Jago y le pide que le consiga un veneno de inmediato para acabar con su esposa esa misma noche. Jago, sin embargo, le sugiere que la estrangule en su propio lecho, al tiempo que manifiesta su deseo de acabar personalmente con la vida de Cassio.
icación de Jago, se dispone a esconderse para escuchar sin ser visto una conversación entre Cassio y Desdémona. Sin embargo, esta última aparece antes de tiempo y pide nuevamente el perdón para Cassio. El furioso Otello la acusa violentamente de infidelidad y exige que le entregue el pañuelo que él le regaló tiempo atrás. Tal y como él sospecha, ella confiesa no tenerlo, lo que aparentemente parece confirmar la afirmación de Jago de que se encuentra en poder de Cassio. Otello se deshace muy bruscamente de su esposa, insultándola, y se esconde para escuchar las palabras de Cassio, que acaba de llegar y conversa a lo lejos con Jago. Sin que el moro lo sepa, este último ha dejado el pañuelo de Desdémona en casa de Cassio y habla con él en la distancia sobre sus aventuras amorosas. Tal y como Jago había planeado, Cassio, sin saberse observado por Otello, saca el pañuelo de Desdémona afirmando haberlo encontrado en su casa. Otello identifica el bordado y su ira es incontenible. Cuando Cassio se retira nombra nuevo capitán a Jago y le pide que le consiga un veneno de inmediato para acabar con su esposa esa misma noche. Jago, sin embargo, le sugiere que la estrangule en su propio lecho, al tiempo que manifiesta su deseo de acabar personalmente con la vida de Cassio.
Llega entonces una nave veneciana con Lodovico, portador de un mensaje del dux. Otello procede a su lectura pública en presencia de la entristecida Desdémona. El mensaje expresa la necesidad de que Otello se persone inmediatamente en Venecia, nombrándose a Cassio nuevo gobernador de Chipre. Tras leer el mensaje, Otello arroja enloquecido a su esposa al suelo, golpeándola. Jago, por su parte, promete a Roderigo que conseguirá el amor de Desdémona si elimina esa misma noche a su rival Cassio. Otello ordena a todos que se retiren, y a solas, sufre un desvanecimiento mientras Jago se regocija de su inminente triunfo.
 Acto 4: Acompañada de Emilia, Desdémona espera inquieta la llegada de Otello a su habitación durante la noche. Para conmover a su esposo, la muchacha pide a su amiga que extienda sobre la cama su vestido de novia. Tras entonar una canción triste sobre una muchacha abandonada por su enamorado, se despide de Emilia, consciente de que tal vez no la verá nunca más. De este modo, Desdémona dirige sus rezos nocturnos a la salvación de los pecadores y se acuesta a dormir. Otello entra en la habitación, la besa y tras forcejear con ella, la asesina estrangulándola. Entra entonces Emilia muy agitada para comentarle a Otello la noticia de que Cassio ha matado a Roderigo tras ser atacado por aquél. Horrorizada, descubre el cuerpo de Desdémona y pide auxilio a voces. Se presentan Jago, Lodovico, Montano y Cassio, sano y salvo. Emilia declara entonces que fue su esposo Jago quien le arrebató el pañuelo de Desdémona por la fuerza. Cassio, por su parte, manifiesta haberlo encontrado en su casa, y Montano, por último, señala que Roderigo acaba de morir señalando a Jago como el instigador de sus acciones. Jago, que se sabe perdido, trata de darse a la fuga, perseguido por los guardias. Entonces, Otello, consciente de haber matado a una inocente, se suicida con su puñal no sin besar antes una última vez más el cuerpo inerte de Desdémona.
Acto 4: Acompañada de Emilia, Desdémona espera inquieta la llegada de Otello a su habitación durante la noche. Para conmover a su esposo, la muchacha pide a su amiga que extienda sobre la cama su vestido de novia. Tras entonar una canción triste sobre una muchacha abandonada por su enamorado, se despide de Emilia, consciente de que tal vez no la verá nunca más. De este modo, Desdémona dirige sus rezos nocturnos a la salvación de los pecadores y se acuesta a dormir. Otello entra en la habitación, la besa y tras forcejear con ella, la asesina estrangulándola. Entra entonces Emilia muy agitada para comentarle a Otello la noticia de que Cassio ha matado a Roderigo tras ser atacado por aquél. Horrorizada, descubre el cuerpo de Desdémona y pide auxilio a voces. Se presentan Jago, Lodovico, Montano y Cassio, sano y salvo. Emilia declara entonces que fue su esposo Jago quien le arrebató el pañuelo de Desdémona por la fuerza. Cassio, por su parte, manifiesta haberlo encontrado en su casa, y Montano, por último, señala que Roderigo acaba de morir señalando a Jago como el instigador de sus acciones. Jago, que se sabe perdido, trata de darse a la fuga, perseguido por los guardias. Entonces, Otello, consciente de haber matado a una inocente, se suicida con su puñal no sin besar antes una última vez más el cuerpo inerte de Desdémona.Traducción del libreto al castellano en kareol.

Giuseppe Verdi culminó su Otello en 1886, dieciséis años después de su anterior ópera, Aida. En esta ocasión, el compositor contó a su favor con el extraordinario libreto de Arrigo Boito, tomado de la obra homónima de William Shakespeare. Boito, pese a todo, introdujo algunos cambios interesantes en la acción que resultaban útiles para transformar el drama teatral en ópera. Así, suprimió todo el acto veneciano de la obra original, aunque hizo suyos algunos elementos de importancia, y en el primer borrador era el nombre de Jago y no el de Otello el que aparecía en la primera página. Verdi, que hasta entonces había estado ocupado con revisiones de Simon Boccanegra y de Don Carlo, aceptó la oportunidad y dio a luz una partitura en la que su lenguaje musical ha evolucionado a un discurso mucho más compacto que el de otras obras anteriores. La composición resulta portentosa desde el enérgico comienzo, con la escena de la tormenta, hasta las oraciones finales de Desdémona y su muerte junto con la de Otello, en la que el espectador vuelve a oír la misma melodía que ya cerraba tiernamente el primer acto (“Un baccio”) dando a la obra un cierto carácter simétrico. También es llamativo, en este sentido, la utilización de la melodía de Jago “È un'idra fosca, livida, cieca” para abrir el tercer acto, en el que el malvado personaje ultima sus engaños para con Otello. El estreno de la obra en La Scala de Milán el 5 de febrero de 1887 constituyó un éxito atronador.

Herbert von Karajan luciendo bigotazo e infiltrándose en su propia grabación
El DVD que motiva esta entrada es la película dirigida por Herbert von Karajan en 1974 distribuida por Deutsche Grammophon (el audio lo comercializa la casa EMI en cedé). Se trata de la puesta en escena ideada por el propio Karajan para su Otello salzburgués de 1970 con Vickers y una Freni primeriza en el papel. Visualmente se deja ver con agrado, aunque a veces la filmación se ve algo anticuada y los decorados no siempre terminan de ser muy realistas. A modo de anécdota, hay que señalar la presencia del propio Karajan con mostacho entre el coro en la escena del vino.
 Cuando en 1974 se puso a las órdenes de Karajan para la presente grabación, Jon Vickers ya había grabado el papel de Otello trece años atrás bajo la dirección de Tullio Serafin. Los melómanos verdianos suelen dividirse entre aquéllos que consideran al gran Mario del Monaco –que también lo grabó para Karajan– como el intérprete de referencia para el papel del moro y los que prefieren a Vickers. Yo me cuento entre los primeros, aunque justo es reconocer la valía del canadiense en un papel en el que se sitúa en cabeza junto con el referido Del Monaco y Plácido Domingo. La voz de Vickers se ha calificado muchas veces, no sin razón, de leñosa y poco agraciada, con ingratos cambios de color a lo largo del registro. Tampoco se le ve cómodo en el agudo –en las notas más altas del "Esultate", del que he oído que tuvieron que tomarse varias tomas, su voz parece amenazar con quebrarse, aunque sale airoso– y su “Amor e gelosia vadan dispersi insieme” (2º acto) es un berrido que resulta bastante penoso. En cualquier caso, si algo hay que criticarle a Vickers es el escaso atractivo de su voz y no la técnica. De hecho, consigue hacer maravillas y matizar mucho más y mejor que Del Monaco, aunque, claro está, sin transmitir la contundencia masculina de aquél. Todo el final de primer acto está cantado con pasmosa delicadeza (“Un baccio...”) y su lectura del mensaje en el tercer acto resulta extraordinaria.
Cuando en 1974 se puso a las órdenes de Karajan para la presente grabación, Jon Vickers ya había grabado el papel de Otello trece años atrás bajo la dirección de Tullio Serafin. Los melómanos verdianos suelen dividirse entre aquéllos que consideran al gran Mario del Monaco –que también lo grabó para Karajan– como el intérprete de referencia para el papel del moro y los que prefieren a Vickers. Yo me cuento entre los primeros, aunque justo es reconocer la valía del canadiense en un papel en el que se sitúa en cabeza junto con el referido Del Monaco y Plácido Domingo. La voz de Vickers se ha calificado muchas veces, no sin razón, de leñosa y poco agraciada, con ingratos cambios de color a lo largo del registro. Tampoco se le ve cómodo en el agudo –en las notas más altas del "Esultate", del que he oído que tuvieron que tomarse varias tomas, su voz parece amenazar con quebrarse, aunque sale airoso– y su “Amor e gelosia vadan dispersi insieme” (2º acto) es un berrido que resulta bastante penoso. En cualquier caso, si algo hay que criticarle a Vickers es el escaso atractivo de su voz y no la técnica. De hecho, consigue hacer maravillas y matizar mucho más y mejor que Del Monaco, aunque, claro está, sin transmitir la contundencia masculina de aquél. Todo el final de primer acto está cantado con pasmosa delicadeza (“Un baccio...”) y su lectura del mensaje en el tercer acto resulta extraordinaria.
Portada de la grabación de EMI

Quien lea habitualmente este blog sabrá de mi debilidad por Mirella Freni, mi soprano favorita de siempre. Aquí, en su papel de Desdémona, se muestra extraordinaria de principio a fin, desde los bellísimos pianissimi de “Mio superbo guerrier” hasta una canción del sauce y un Ave Maria de reclinatorio, nunca mejor dicho. Abajo pongo una breve entrevista en la que Freni cuenta sus experiencias como Desdémona, al tiempo que nos hace partícipes de algunas anécdotas con Vickers y Karajan.
El vídeo está en italiano, así que por si alguien no domina la lengua, he hecho la siguiente traducción:
“El maestro Karajan me pidió que hiciera Otello –Desdémona, naturalmente– y en aquél momento me sentí un poco preocupada porque era mi primer paso en la ópera en papeles un poco más spinto. Tenía un poco de miedo. Le dije al maestro: “Déjeme un momento para que pueda probarlo en casa y ver si me siento cómoda y puedo sostenerlo”. Vi que funcionaba. Luego, cuando llegué a Salzburgo, me mostraba siempre un poco reservada en el papel, porque debo decir que cuando hago una cosa por primera vez ando siempre con pies de plomo. No doy lo máximo para no dañarme las cuerdas vocales. Poco a poco, con los años, me voy soltando y gano arrojo. Estoy hecha de ese modo. Como dice mi nombre, “Freni”, soy “frenada” en ciertas cosas, pero en eso consiste la broma. Debo decir que el maestro Karajan estuvo muy cariñoso y gentil, y también mis compañeros, sobre todo Vickers.
“El maestro Karajan me pidió que hiciera Otello –Desdémona, naturalmente– y en aquél momento me sentí un poco preocupada porque era mi primer paso en la ópera en papeles un poco más spinto. Tenía un poco de miedo. Le dije al maestro: “Déjeme un momento para que pueda probarlo en casa y ver si me siento cómoda y puedo sostenerlo”. Vi que funcionaba. Luego, cuando llegué a Salzburgo, me mostraba siempre un poco reservada en el papel, porque debo decir que cuando hago una cosa por primera vez ando siempre con pies de plomo. No doy lo máximo para no dañarme las cuerdas vocales. Poco a poco, con los años, me voy soltando y gano arrojo. Estoy hecha de ese modo. Como dice mi nombre, “Freni”, soy “frenada” en ciertas cosas, pero en eso consiste la broma. Debo decir que el maestro Karajan estuvo muy cariñoso y gentil, y también mis compañeros, sobre todo Vickers.

Tengo un recuerdo bellísimo de mi contacto con Vickers, con Otello. Era extraordinario, una persona muy seria. Me trataron verdaderamente bien. Recuerdo que como él tenía un gran temperamento y yo era un poco más endeblita, me decía: “Mirella, por favor, cuando deba zarandearte y golpearte, déjate hacer porque no quiero hacerte ningún daño”. Le dije: “Vale, no te preocupes”, y así lo hicimos. Recuerdo que una noche, en el último acto, él llevaba un vestido bellísimo con una cadena y un gran medallón. Cuando me agarró en la cama para matarme, ese medallón me golpeó en el labio, rompiéndolo. Naturalmente, noté cómo sangraba. Él estaba desesperado, y mientras me mataba me preguntaba: “Mirella, ¿estás viva?” Y yo: “Sí”. Después estuvo muy disgustado porque creía que era él el que me había hecho daño, cuando en realidad fue el medallón el que me golpeó sin él pretenderlo.
 También debo decir que con Karajan tuve una relación especial. Teníamos sintonía, y nos entendíamos sin hablar. No sé por qué tuve la fortuna de encontrarme con él. Naturalmente, esto no era siempre así, pero el maestro transmitía una serie de cosas que yo recibía con facilidad, y viceversa: él comprendía lo que yo quería hacer. Muchísimas veces –no diré que casi siempre para no parecer presuntuosa– estábamos de acuerdo. No teníamos necesidad de ensayar mucho y fue una experiencia única. A él le gustaban esas frases largas, coloridas y con expresión. Esta es la clave para la soprano lírica: las frases largas, con legato, con expresión y con color. Yo lo hago por naturaleza, pero he podido desarrollarlo muy bien con Karajan.
También debo decir que con Karajan tuve una relación especial. Teníamos sintonía, y nos entendíamos sin hablar. No sé por qué tuve la fortuna de encontrarme con él. Naturalmente, esto no era siempre así, pero el maestro transmitía una serie de cosas que yo recibía con facilidad, y viceversa: él comprendía lo que yo quería hacer. Muchísimas veces –no diré que casi siempre para no parecer presuntuosa– estábamos de acuerdo. No teníamos necesidad de ensayar mucho y fue una experiencia única. A él le gustaban esas frases largas, coloridas y con expresión. Esta es la clave para la soprano lírica: las frases largas, con legato, con expresión y con color. Yo lo hago por naturaleza, pero he podido desarrollarlo muy bien con Karajan.El cuarto acto de Otello contiene la canción del sauce y el Ave Maria, que son momentos extraordinarios para Desdémona. Ya en el “sauce” ella tiene el presentimiento triste de que algo no va bien, y no sólo el maltrato de Otello, sino algo más profundo que ella percibe. Al contar esa historia es necesario vivirla, sufrirla, colorearla... No es sólo la canción de Bárbara, que cantaba “sauce, sauce”. Ello es así sobre todo en el Ave María, porque Desdémona probablemente estaría acostumbrada a rezarla antes de irse a dormir, pero la de esa noche es otra Ave Maria. Ella debe rezar de un modo especial por los débiles, etc.. Hay muchas cosas que subraya con tristeza y miedo, y sin exagerar, según lo entiendo yo. Ahí está la dificultad. Si fallas en la última nota del Ave Maria arruinas todo el Otello. Si piensas que al margen de esa nota no estás cantando bien el aria debes concentrarte para hacerlo lo mejor posible al menos por arriba. Muchas noches te sientes un poco cansada y dices “Virgen, ayúdame, te lo pido al menos de otro modo”.
 Jago es probablemente junto con el barón Scarpia de Tosca, el “malo” más siniestro de la historia de la ópera. De hecho, sus maléficos planes le salen bien y acaba arruinando a Otello, tal y como se había propuesto, aunque al final es descubierto y probablemente capturado. Peter Glossop es un Jago interesantísimo, susurrante y muy efectivo, aunque por alguna razón no agrada por igual a todos los aficionados. A mí me satisface mucho. Véase por ejemplo su teatral forma de describir a Otello la pelea de Cassio y Roderigo en el primer acto (“Non so...”), en susurros. El Jago de Glossop es insinuante, pues parece que era voluntad del propio Verdi el que Jago cantase básicamente en susurros –escúchense los “Vigilate” de Glossop en el segundo acto– y adecuadamente maléfico en el celebrado “Credo”, aunque sin caer en la brusquedad ni la sobreactuación. De hecho, es el suyo un “Credo” bastante meditativo en comparación con otros intérpretes. Personalmente, en este punto adoro la efectividad de la música de Verdi, con ese brusco e inesperado silencio después de “La morte è il nulla”. Lo que no me gusta, y esto no es culpa de Glossop, es que se difumine innecesariamente su voz en la escena en la que narra a Otello el falso sueño de Cassio, para reforzar así la sensación de ensoñación.
Jago es probablemente junto con el barón Scarpia de Tosca, el “malo” más siniestro de la historia de la ópera. De hecho, sus maléficos planes le salen bien y acaba arruinando a Otello, tal y como se había propuesto, aunque al final es descubierto y probablemente capturado. Peter Glossop es un Jago interesantísimo, susurrante y muy efectivo, aunque por alguna razón no agrada por igual a todos los aficionados. A mí me satisface mucho. Véase por ejemplo su teatral forma de describir a Otello la pelea de Cassio y Roderigo en el primer acto (“Non so...”), en susurros. El Jago de Glossop es insinuante, pues parece que era voluntad del propio Verdi el que Jago cantase básicamente en susurros –escúchense los “Vigilate” de Glossop en el segundo acto– y adecuadamente maléfico en el celebrado “Credo”, aunque sin caer en la brusquedad ni la sobreactuación. De hecho, es el suyo un “Credo” bastante meditativo en comparación con otros intérpretes. Personalmente, en este punto adoro la efectividad de la música de Verdi, con ese brusco e inesperado silencio después de “La morte è il nulla”. Lo que no me gusta, y esto no es culpa de Glossop, es que se difumine innecesariamente su voz en la escena en la que narra a Otello el falso sueño de Cassio, para reforzar así la sensación de ensoñación.
El altísimo nivel se mantiene en los secundarios, comenzando por el estupendo Cassio de Aldo Bottion, de muy hermosa voz lírica. Dos nombres de excepción se suman a la plantilla de secundarios: Michel Sénéchal como Roderigo y José Van Dam como Lodovico. A ello se ha de sumar la convincente Emilia de Stefania Malagú y el Montano de Mario Macchi. Muy bien también el Coro de la Ópera de Berlín, dirigido por Walter Hagen-Groll.
 Como hemos apuntado ya repetidas veces, la dirección de la Orquesta Filarmónica de Berlín corre a cargo de Herbert von Karajan, que ya había grabado antes un excelente Otello con Del Monaco, Tebaldi y Protti. La dirección de esta nueva grabación es bastante similar e igual de efectista, aunque pierde interés en la comparativa por la introducción de algunos cortes cuya justificación no alcanzo a comprender. En el segundo acto se omite el coro que acompaña a la entrada de Desdémona (“Ti offriamo il giglio”), así como parte del final del tercer acto, prescindiéndose de las instigaciones de Jago a Roderigo para que se deshaga de Cassio. Queda así sin sentido la afirmación de Emilia en el cuarto acto de que Cassio ha matado a Roderigo. Con todo, merece la pena.
Como hemos apuntado ya repetidas veces, la dirección de la Orquesta Filarmónica de Berlín corre a cargo de Herbert von Karajan, que ya había grabado antes un excelente Otello con Del Monaco, Tebaldi y Protti. La dirección de esta nueva grabación es bastante similar e igual de efectista, aunque pierde interés en la comparativa por la introducción de algunos cortes cuya justificación no alcanzo a comprender. En el segundo acto se omite el coro que acompaña a la entrada de Desdémona (“Ti offriamo il giglio”), así como parte del final del tercer acto, prescindiéndose de las instigaciones de Jago a Roderigo para que se deshaga de Cassio. Queda así sin sentido la afirmación de Emilia en el cuarto acto de que Cassio ha matado a Roderigo. Con todo, merece la pena.