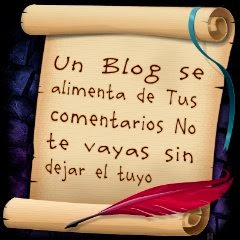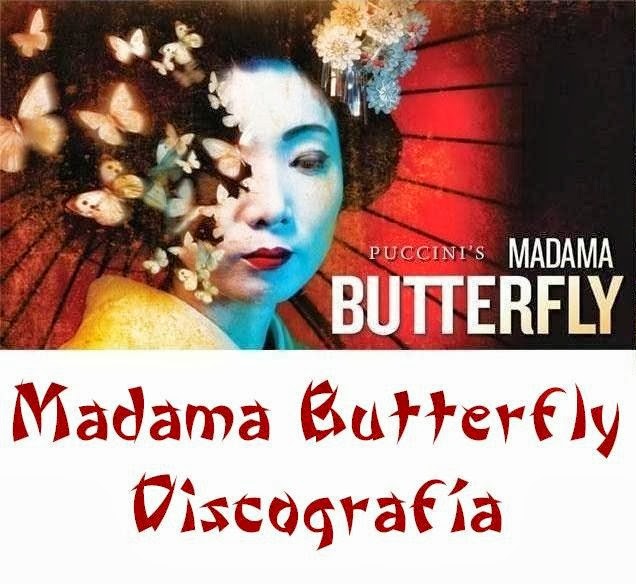Si bien este verano hablábamos de “El barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini, ahora es momento de referirnos a la que es probablemente su segunda ópera más popular: La Cenerentola. Lo hacemos además con una propuesta en DVD absolutamente encantadora, a cargo en lo musical de un director de probada solvencia en terrenos rossinianos como es Claudio Abbado. Pero no adelantemos acontecimientos y procedamos ya con el habitual resumen argumental:
Si bien este verano hablábamos de “El barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini, ahora es momento de referirnos a la que es probablemente su segunda ópera más popular: La Cenerentola. Lo hacemos además con una propuesta en DVD absolutamente encantadora, a cargo en lo musical de un director de probada solvencia en terrenos rossinianos como es Claudio Abbado. Pero no adelantemos acontecimientos y procedamos ya con el habitual resumen argumental:Acto 1: Angiolina, llamada Cenicienta, es la hijastra de Don Magnifico, barón de Montefiascone, quien junto con sus hijas Clorinda y Tisbe la tiene relegada a la condición de criada desde la muerte de su madre. Es precisamente la desgraciada Cenicienta la única que practica algo de caridad con un enigmático mendigo que aparece en la casa y que es despreciado por las hijas del barón. Estas reciben una invitación para asistir a un baile en palacio en el que el príncipe Don Ramiro elegirá como esposa a la invitada más bella. Despertado por sus dos caprichosas hijas, Don Magnífico pasa del enojo al gozo de imaginarse viviendo pronto en palacio.
El enigmático mendigo no era otro que el sabio Alidoro, preceptor del príncipe, a quien comunica que en la casa de Don Magnífico encontrará a la esposa ideal. Deseoso de observar a las hijas del barón con la mayor naturalidad posible, el príncipe Don Ramiro cambia su atuendo con su criado Dandini y enseguida queda hechizado por el sencillo encanto de Cenicienta. Dandini, por su parte, desempeña cómicamente su papel de falso príncipe, conduciendo a la familia a palacio. Cenicienta suplica a su padrastro poder acompañarles a bailar, lo que le vale nuevos reproches. La situación aún se tensa más cuando entra Alidoro afirmando que, según el registro de nacimientos, las hijas del barón son tres en lugar de dos, lo que obliga a Don Magnífico a mentir afirmando que la tercera hija murió. Cenicienta es consolada por Alidoro, que promete llevarla él mismo al baile.
Ya en palacio, Dandini queda rápidamente exasperado por la compañía de Don Magnífico, a quien envía a la bodega en premio por su buen saber en materia de vinos, y de sus hijas, que le creen el verdadero príncipe. Justo después de que el criado informe a Don Ramiro del pésimo carácter de las hijas de Don Magnífico se produce la entrada de Cenicienta, ricamente vestida y con el rostro cubierto con un velo. Al retirarse este, Don Magnifico, Clorinda y Tisbe quedan perplejos, mientras que Don Ramiro rememora nuevamente la simpatía amorosa vivida hacia Cenicienta durante la mañana.
Acto 2: La presencia de esa muchacha desconocida tan parecida a Cenicienta no ha turbado los ánimos de Don Magnífico, que imagina cómo será su ampuloso estilo de vida cuando una de sus hijas se convierta en princesa. Mientras tanto, Cenicienta rechaza a Dandini y manifiesta su amor por su escudero (el verdadero Don Ramiro), abandonando la fiesta no antes de entregarle a este uno de sus brazaletes y animándole a encontrarla y a examinar su verdadera y por añadidura triste fortuna antes de decidir casarse con ella. Encendido de amor por la muchacha, Don Ramiro decide poner fin a la fiesta y comenzar de inmediato la búsqueda de la desconocida.
Dandini, de nuevo convertido en criado, comunica la realidad un perplejo Don Magnifico, quien al llegar a casa en compañía de Clorinda y Tisbe, observa consternado el enorme parecido de Cenicienta (que ha recuperado sus harapos) con la invitada desconocida. Estalla entonces una tormenta y el carruaje de Don Ramiro se avería precisamente a la altura de la casa (en realidad esa situación ha sido preparada de antemano por Alidoro). Ya en el interior, el príncipe descubre enseguida en el brazo de Cenicienta el compañero del brazalete que él guarda. Don Magnifico y sus hijas tratan toscamente de alejar a Cenicienta del príncipe, pero la decisión de este ya está tomada.
Convertida en princesa, Cenicienta perdona a su padrastro y hermanastras y se regocija de haber abandonado su anterior estilo de vida.
Traducción del libreto al castellano aquí.
La Cenere
 ntola, ossia la bontà in trionfo (“La Cenicienta o el triunfo de la bondad”) es la última ópera bufa de Gioachino Rossini, escrita tan solo un año después que su célebre El barbero de Sevilla (1817). Asusta comprobar que el compositor tenía tan solo veinticinco años cuando compuso estas obras, que acumulaba ya a sus espaldas nada menos que diecinueve óperas compuestas y cómo a esa edad y aún lejos de los oscuros años de su enfermedad (que comenzarán tras la composición del Guillermo Tell en 1829) había desarrollado plenamente todos y cada uno de los elementos de lo que hoy podemos llamar el “lenguaje” rossiniano, con su gusto a la cabeza por enloquecedores crescendos.
ntola, ossia la bontà in trionfo (“La Cenicienta o el triunfo de la bondad”) es la última ópera bufa de Gioachino Rossini, escrita tan solo un año después que su célebre El barbero de Sevilla (1817). Asusta comprobar que el compositor tenía tan solo veinticinco años cuando compuso estas obras, que acumulaba ya a sus espaldas nada menos que diecinueve óperas compuestas y cómo a esa edad y aún lejos de los oscuros años de su enfermedad (que comenzarán tras la composición del Guillermo Tell en 1829) había desarrollado plenamente todos y cada uno de los elementos de lo que hoy podemos llamar el “lenguaje” rossiniano, con su gusto a la cabeza por enloquecedores crescendos.Lo que más sorprende al leer el libreto de Jacopo Ferretti es la ausencia de los habituales elementos sobrenaturales en la historia de la Cenicienta, introduciendo sustanciales modificaciones en relación al célebre cuento de Perrault. A fin de cuentas, la Ilustración y la época del racionalismo aún se hallaban recientes y no es de extrañar que tratándose la ópera bufa de un género cuya popularidad había decaído bastante por entonces, los autores no quisieran arriesgarse a mostrar sobre el escenario determinados aspectos que hubieran podido tomarse a burla. En cualquier caso, este es sólo un argumento del por qué Rossini prescindió de la “magia”. Quien cuente con información más precisa será bien recibido por este blog.
Las principales modificaciones son:
- La madrastra de Cenicienta es sustituida por un padrastro, Don Magnifico, una medida inteligente que permite a Rossini aportar una mayor diferenciación de las voces en aquellas escenas que transcurren en el interior de la casa.
- El príncipe cambia sus ropas con las de uno de sus siervos (Dandini) y sólo se da a conocer ante el resto de los personajes al final de la obra. En mi opinión, estamos ante otro acierto del libreto, pues aquí se incide claramente en la inocencia y falta de ambición de Cenicienta, quien en contraste con sus ambiciosas hermanastras rechaza a quien cree el verdadero príncipe (Dandini) manifestando su amor por su “escudero”, que no es otro que el propio Don Ramiro.
- No hay hada madrina. Es el viejo Alidoro, preceptor del príncipe, quien acompaña secretamente a la protagonista al baile. Esta modificación me parece más discutible por cuanto se fuerza en cierto modo la simplicidad original de la historia. Es un misterio para el espectador de dónde ha sacado Cenicienta los ricos ropajes con los que se presenta en la fiesta, lo que obliga a pensar que ha sido también Alidoro quien se los ha entregado. También queda en incógnita el lugar donde Cenicienta cambia sus ropas, pues al abandonar el baile lo hace sin la compañía de Alidoro, que queda conversando con el príncipe para recomendarle que siga los dictados de su corazón y busque a la muchacha. La próxima vez que veamos a Cenicienta, sin embargo, volverá a estar ya vestida de harapos.
- No hay hechizo alguno que se deshaga a medianoche, por lo que la precipitada salida de Cenicienta de la fiesta queda también sin una explicación plausible. Podría argumentarse que la sufrida protagonista debe salvar las apariencias y dejar la casa limpia para la llegada de su padrastro y sus hermanastras, explicación que se tambalea cuando ella misma afirma que no les esperaba antes del amanecer.
- Tampoco tenemos el célebre zapato de cristal, sino dos brazaletes: uno en el brazo de Cenicienta y el compañero en poder del príncipe. Esta omisión no se debe a una intencionada voluntad de prescindir de determinados elementos de la historia original, sino a una exigencia moral de una época en la que se hubiera considerado escandaloso el simple hecho de mostrar a una cantante descalza en escena. Lo cierto es que esto sí que me parece una pena, pues es bien probable que Rossini nos hubiera divertido de lo lindo poniendo música a los desesperados intentos de las hermanastras por calzarse del zapato. Además tenemos la circunstancia de que Cenicienta debe conservar el brazalete puesto una vez que ha vuelto a vestir sus harapos y que este debe pasar desapercibido para Don Magnifico y sus hijas mientras que no para el príncipe. En la presente película, Cenicienta recurre únicamente a ocultar su brazo con el delantal.
Por no alargarme más, estamos ante un libreto efectivo y divertido, no exento de auténticos aciertos, pero también de indudables puntos flacos que impiden que sea, siempre en mi opinión, un texto redondo. Puede decirse sin miedo al error que el libreto de La Cenerentola es hijo de su tiempo, para bien y para mal.
El gran director Claudio Abbado realizó dos grabaciones de esta obra. La primera es la célebre toma para Deutsche Grammophon de 1973 con la sensacional Teresa Berganza, afeada tristemente por un Luigi Alva mucho más espantoso que en su anterior Barbiere con Abbado, del que ya hablé aquí. La segunda toma es la película de 1981 que motiva esta entrada, que conserva a los mismos “malos” que la citada grabación en disco: Paolo Montarsolo, Margherita Guglielmi y Laura Zannini. De ellos hablaré enseguida.

Recuerdo que la primera vez que vi esta película, dirigida por Jean-Pierre Ponnelle, pensé ya durante la obertura que la cosa no iba a funcionar. Lo cierto es que me equivoqué y que la filmación es una maravilla de principio a fin, indispensable para todo buen aficionado al género y no digamos ya para el rossiniano. Lo que ocurre, y sé que ya lo he escrito por alguna parte de este blog, es que filmar una obertura es harto difícil. Cuando se trata de una filmación procedente de un teatro basta con dirigir las cámaras al director y a la orquesta y filmar, pero ¿cómo llenar visualmente los minutos que dura una obertura cuando estamos ante una versión “tipo película” de una ópera, esto es, graba probablemente en un estudio de cine? En esta oportunidad, Ponnelle recurre a filmar el exterior e interior de la Scala, deteniéndose especialmente en una estatua de Rossini situada en el foyer junto con las de otros compositores. Estatua que, por cierto, tendrá su importancia más adelante. Lo que se pretende no es otra cosa que mostrarnos que, pese al ropaje casi cinematográfico de este tipo de filmaciones, nos encontramos ante una película enormemente teatralizada que rehuye intencionadamente de cualquier realismo alla Zeffirelli, situándonos a medio camino entre el cine y el teatro filmado. Precisamente por ello, Ponnelle no renuncia a presentarnos escenarios de cartón piedra y láminas de decorado como si nos encontráramos realmente en el interior del teatro. Predomina el color blanco en casi toda la filmación, salvo en las escenas de exterior, lo que permite al director ofrecernos una pequeña delicia visual al jugar con las siluetas de los cantantes en el maravilloso sexteto “Questo è un nodo avviluppato” (“Esto es un nudo enmarañado”) del segundo acto.
Especial importancia le atribuye Ponnelle al personaje de Alidoro, que se nos presenta en varias ocasiones como espectador de los hechos cuando el libreto no exige su presencia. Especialmente dudosa me parece la decisión de distorsionar algunos monólogos de Don Ramiro (“Tutto è deserto”) al introducir en escena a Alidoro y convertirlos en extrañas “conversaciones” entre el príncipe y su preceptor en las que éste, obviamente, no abre la boca. Pero hay algo más importante en esta película en relación con Alidoro. Ponnelle no renuncia a introducir aquí un cierto elemento sobrenatural que impulse la “transformación” de Cenicienta en el acto primero: no es ya la presencia de una hada madrina, sino la del propio Alidoro convertido en la antes citada estatua de Rossini entonando el aria “Là del ciel nell'arcano profondo” (“Allí en los misterios profundos del cielo”) mientras es iluminado por un intenso resplandor azulado. Puede parecer cursi, sí, pero en mi caso me es imposible evitar sentir un emocionante repelús al observar lo que parece el propio Rossini bajado del cielo para infiltrarse en su propia obra.

Abbado no contó con Teresa Berganza para esta película, pero sí con una estupenda Frederica von Stade, quien además de la juventud y el físico ofrece una ejemplar interpretación vocal del personaje de Cenicienta, sin problemas en las coloraturas y francamente conmovedora en el papel, por ejemplo, con su cancioncilla “Una volta c’era un re” (“Érase una vez un rey”). Está claro que Von Stade carece de la simpatía pícara que sobretodo Berganza y aun Bartoli supieron imprimir al personaje, pero ofrece a cambio una interpretación que busca más conmover al oyente que arrancarle muchas sonrisas. También es cierto que Cenicienta no es la pícara y manipuladora Rosina de Il Barbiere. A todo ello añádase que Von Stade es, junto con Montarsolo (quien destaca por otras cuestiones) quien mejor dominio muestra en esta película a nivel actoral.

Si la ausencia de Berganza no termina de ser lamentable por el buen hacer de Von Stade, en lo concerniente al papel de Don Ramiro la película sale indudablemente vencedora respecto del disco. Ya he dicho que lo de Alva es especialmente penoso en esa toma, arruinando no sólo sus intervenciones, sino las del resto en los números de conjunto. Aquí contamos con un príncipe mucho más sólido en la persona de Francisco Araiza, quien por mucho que tal vez hoy no esté considerado como el paradigma del tenor rossiniano me parece infinitamente mejor dotado vocalmente y más honesto en su técnica que el anterior. El centro es indudablemente bello, más robusto y varonil que Alva, virtudes que se mantienen al descender al grave mientras que el ascenso por el pasaje parece cómodo. Sobre todo, su voz no pierde color ni intensidad en las coloraturas, por mucho que carezca de las dotes exhibitorias de un Blake o un Flórez. Su aria del segundo acto (“Sì, ritrovarla io giuro” – “Sí, juro que la encontraré”) está cantada de forma auténticamente heroica, más que enamorada. Sus pianissimi, en cambio, suenan algo apagados y hasta empalagosos, desprovistos aquí del brillo natural de su voz al aumentar la intensidad del canto. En realidad, lo único realmente malo es la horrenda peluca con la raya al lado que luce y que le hace cabezón.

El papel de Don Magnifico recae en esta película sobre un histriónico Paolo Montarsolo, bastante mejor aquí que como Don Basilio en Il Barbiere. No cabe duda de que su voz es poderosa, consistente y al mismo tiempo perfectamente competente en las agilidades, y que goza de una sobrada vis comica para hacer de él un excelente ejemplo de bajo bufo belcantista. El problema en general es la “dureza” y la tosquedad de su canto, que se aprecia continuamente. Aquí sale indudablemente airoso, en parte gracias a la extraordinaria colección de muecas y gestos cómicos que exhibe, haciendo que el espectador le tome cariño inevitablemente, por mucho que en su canto se echen en falta los matices y una mayor suavidad. Además, es junto con Dara, de esos bajos bufos con los que muchos hemos crecido y por los que con independencia de sus medios vocales limitados se experimenta un especial afecto incluso a nivel sentimental. Montarsolo explota bien las dos arias de Don Magnifico (la cavatina del primer acto “Miei rampolli femminini” – “Mis retoños femeninos” y su aria del segundo “Sia qualunque delle figlie” – “Cualquiera que sea la hija”), que constituyen sin duda algunas de las mejores páginas de toda la partitura y en las que Rossini se divierte introduciendo no pocas bromas, como la imitación de unas campanas con las cuerdas en pizzicati en la primera de ellas. El canto del bueno de Montarsolo es aceptable y divertido, pero su interpretación teatral y su capacidad para evitar el parpadeo merece el óscar. Le escoltan sus hijastras Clorinda y Tisbe, correctamente encarnadas por las comiquísimas Margherita Guglielmi y Laura Zannini, respectivamente, quienes al igual que Montarsolo aparecían ya en la grabación en disco de 1973.
 Cerrando el reparto tenemos a Claudio Desderi en el papel de Dandini. Es un bajo bufo de medios también limitados pero que divierte bastante en su papel, acompañado también de un buen surtido de muecas, aunque sin llegar a la “profesionalidad” de Montarsolo en la materia. Por mucha importancia que Ponnelle le de al personaje en su filmación, peor parado sale el Alidoro de Paul Plishka, un cantante del que ya hablé en relación a la Turandot del Metropolitan y que en general no me gusta. Su voz suena extrañamente oscura, lo que lleva a sospechar que recurre a impostarla engolándose. La idea cobra fuerza ante la casi permanente sensación de sobreesfuerzo que transmite su canto, que por momentos parece verdaderamente inestable, como un castillo de cartas a punto de derrumbarse. Tampoco aguanta las agilidades, lo que merma aún más su aria del primer acto (“Là del ciel nell'arcano profondo”, cantada caracterizado como la estatua de Gioachino Rossini), que por otra parte no parece, al menos al oído, de las páginas más difíciles de la partitura.
Cerrando el reparto tenemos a Claudio Desderi en el papel de Dandini. Es un bajo bufo de medios también limitados pero que divierte bastante en su papel, acompañado también de un buen surtido de muecas, aunque sin llegar a la “profesionalidad” de Montarsolo en la materia. Por mucha importancia que Ponnelle le de al personaje en su filmación, peor parado sale el Alidoro de Paul Plishka, un cantante del que ya hablé en relación a la Turandot del Metropolitan y que en general no me gusta. Su voz suena extrañamente oscura, lo que lleva a sospechar que recurre a impostarla engolándose. La idea cobra fuerza ante la casi permanente sensación de sobreesfuerzo que transmite su canto, que por momentos parece verdaderamente inestable, como un castillo de cartas a punto de derrumbarse. Tampoco aguanta las agilidades, lo que merma aún más su aria del primer acto (“Là del ciel nell'arcano profondo”, cantada caracterizado como la estatua de Gioachino Rossini), que por otra parte no parece, al menos al oído, de las páginas más difíciles de la partitura.El apartado musical se cierra con la notable intervención del Coro del Teatro alla Scala de Milán dirigido por Romano Gandolfi y por la orquesta del mismo bajo la brillante dirección de un consagrado rossiniano como es el gran Claudio Abbado, quien emplea además la edición crítica de la obra de Alberto Zedda, que restaura precisamente el aria de Alidoro, compuesta por Rossini en 1820 para una reposición de La Cenerentola en Roma.
Con sus muchas virtudes y pocos defectos, esta es sin duda una de las escasas óperas filmadas en formato película cuyo visionado me parece imprescindible para el aficionado.